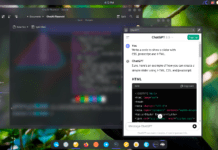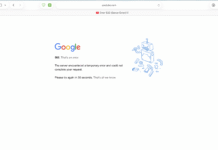“Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.” (Lucas 2:6)
Parir no siempre fue sinónimo de vida. Durante la mayor parte de la historia humana, el nacimiento estuvo rodeado de incertidumbre, dolor y una probabilidad real de muerte materna. El relato bíblico del nacimiento de Jesús, ocurrido fuera de una posada, en condiciones improvisadas y sin asistencia médica, no representa una escena excepcional desde el punto de vista histórico. Al contrario, refleja con fidelidad cómo parían millones de mujeres en el mundo antiguo: en el hogar, sin higiene, sin recursos y sostenidas más por la fe que por la ciencia.
La propia Biblia da cuenta de esa fragilidad. En el Génesis se narra la muerte de Raquel durante el parto, en el camino entre Betel y Efrata (Belén):
“Y aconteció que al salir su alma —pues murió— llamó su nombre Benoni… y murió Raquel” (Génesis 35:18–19).
El texto es sobrio, casi seco, porque la muerte materna no era una anomalía: era una posibilidad conocida, socialmente asumida y tristemente frecuente.
En tiempos bíblicos, el parto era un evento doméstico y profundamente femenino. Las mujeres parían acompañadas por otras mujeres, generalmente parteras empíricas cuya experiencia se transmitía de generación en generación. El Antiguo Testamento menciona a Sifrá y Puá, parteras hebreas cuya labor fue tan relevante que incluso desobedecieron órdenes reales para proteger la vida (Éxodo 1:15–17). Su papel era esencial, pero sus herramientas eran limitadas. No existía comprensión de la infección, de la hemorragia obstétrica, del parto obstruido ni de la necesidad de intervenir cuando la fisiología fallaba. El cuerpo resistía… o no.
El dolor y el riesgo formaban parte del marco cultural del parto. “Con dolor darás a luz los hijos” (Génesis 3:16) fue interpretado durante siglos no solo como una descripción, sino como una explicación del sufrimiento obstétrico. No había analgesia, ni cirugía segura, ni antibióticos. La fe acompañaba al parto porque no existía otra red de protección.
Las cifras históricas permiten dimensionar esa realidad. Antes del siglo XVIII, la mortalidad materna se estimaba entre una y dos muertes por cada cien partos. Acumulado a lo largo de la vida reproductiva, esto significaba que muchas mujeres morían jóvenes como consecuencia directa del embarazo y el parto. La muerte materna no era vista como una falla del sistema: era parte del sistema.
Durante la Edad Media y la modernidad temprana, el escenario cambió poco. El parto siguió siendo domiciliario y asistido por parteras. Cuando la medicina académica comenzó a intervenir con mayor frecuencia, lo hizo sin comprender aún los principios básicos de la higiene. Paradójicamente, el traslado del parto a hospitales incrementó la mortalidad en algunos contextos. La fiebre puerperal devastó maternidades enteras. Dar a luz bajo techo institucional podía ser más peligroso que hacerlo en casa.
La cesárea, hoy tan debatida, tuvo durante siglos un significado radicalmente distinto. No nació como una alternativa para salvar a la madre, sino como un acto extremo, muchas veces practicado después de su muerte, con fines legales o religiosos. La primera cesárea documentada con supervivencia materna suele atribuirse a Jakob Nufer, alrededor del año 1500, pero fue una excepción aislada. Durante siglos, la cesárea fue sinónimo de altísima mortalidad.
El verdadero cambio llegó cuando la ciencia entró de lleno en la sala de partos. La introducción de la asepsia, impulsada por Semmelweis y consolidada posteriormente por Lister, transformó el pronóstico del parto institucional. La anestesia y la analgesia obstétrica liberaron a las mujeres del sufrimiento extremo. A finales del siglo XIX, la sutura uterina sistemática permitió controlar el sangrado y hacer la cesárea técnicamente viable. En el siglo XX, los antibióticos y la transfusión sanguínea terminaron de cambiar la historia.
En menos de cien años, la mortalidad materna descendió de cifras superiores a 800–1,000 muertes por cada 100,000 nacidos vivos a menos de 20 en muchos países. Este descenso no fue producto del azar ni de la “naturalidad” del parto, sino de la intervención consciente del conocimiento médico, de la organización de los servicios de salud y de la toma de decisiones oportunas.
Hoy el parto sigue siendo un proceso fisiológico, pero ocurre dentro de un marco de vigilancia, anticipación y respuesta. El monitoreo fetal, el manejo activo del alumbramiento, la analgesia y la cesárea oportuna no niegan la naturaleza del parto: la protegen. Idealizar el parto del pasado es desconocer que durante siglos parir fue una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes.
La cesárea moderna representa una de las mayores conquistas de la obstetricia. Humanizarla no significa banalizarla ni oponerla al parto vaginal, sino comprender su verdadero sentido histórico y ético. La cesárea humanizada es aquella que se practica cuando la biología deja de ser segura, con técnica, con analgesia, con asepsia, con antibióticos y con respeto por la mujer. Para muchas madres, no fue una derrota, sino la frontera que separó la vida de la muerte.
El pesebre donde nació Jesús no es un modelo obstétrico. Es un recordatorio de la fragilidad humana antes de la ciencia. Si hoy una mujer puede parir y volver a casa con su hijo en brazos, no es por romanticismo ni por nostalgia del pasado. Es porque la obstetricia decidió que la vida materna importaba y convirtió el parto —y también la cesárea— en actos cada vez más seguros y profundamente humanos.
Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.